Al revisar el Decreto 480 de 2025 que establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) como política de Estado debo afirmar de manera categórica: lo que se presenta como un avance para la autonomía de los pueblos indígenas podría convertirse en una puerta abierta a la corrupción y al abandono sanitario de las comunidades más vulnerables. Estamos frente a un instrumento legal que, bajo el velo del respeto cultural, podría empeorar la crítica situación de salud que enfrentan los indígenas.
El Convenio 169 de la OIT establece que «los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados», y el decreto 480 distorsiona ese espíritu del Convenio 169 que en ningún momento sugiere la creación de sistemas paralelos con mínima supervisión estatal, como propone el SISPI, sino que exige a los gobiernos garantizar servicios de salud adecuados y que sean administrados en cooperación con los pueblos indígenas, pero bajo responsabilidad estatal. El SISPI diluye la responsabilidad del Estado y la traslada a estructuras que, en la práctica, han demostrado priorizar el enriquecimiento personal sobre el bienestar colectivo.
El decreto, lejos de garantizar el derecho fundamental a la salud, institucionaliza un sistema que, bajo el manto de la “autoridad tradicional”, facilita el enriquecimiento de unos pocos y deja en el abandono a los más vulnerables. Basta ver lo que sucede en La Guajira, donde algunos líderes indígenas viven como jeques árabes, rodeados de escoltas, en mansiones y con carros de alta gama, mientras los niños wayuu siguen muriendo de desnutrición y enfermedades prevenibles.
Cuatro peligros concretos para la salud indígena.
Primero, el decreto entrega la vigilancia y el control del sistema a los mismos actores que lo administran. El ratón cuidando el queso. Permite que cada pueblo defina su “Mandato Propio” para el seguimiento y control, eliminando la supervisión estatal efectiva. Esto es autovigilancia, y ya sabemos lo que significa en La Guajira: corrupción, negligencia y ausencia de sanciones.
Segundo, Exime a las IPSI del cumplimiento del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud para operar sin estándares mínimos de calidad, infraestructura o personal calificado, y esto es peligroso para abrir la puerta a la improvisación y el abandono en una región donde hay puestos de salud sin medicamentos ni médicos.
Tercero, la asignación de recursos para transporte asistencial y multimodal se deja en manos de criterios ambiguos y sin lineamientos técnicos claros que puede terminar en la compra de vehículos de lujo para líderes y autoridades, mientras las comunidades siguen sin ambulancias o transporte digno para emergencias. Ya hemos visto en La Guajira que los recursos para salud terminan en carros de alta gama y no en soluciones para los pacientes.
Cuarto, el derecho a la “objeción cultural” permite rechazar tratamientos médicos bajo argumentos de cosmovisión ancestral, sin límites claros. Aunque el respeto cultural es fundamental, esto no puede ser usado para negar vacunas, atención neonatal o intervenciones de urgencia, como ha ocurrido en otras regiones del país con brotes de enfermedades prevenibles por el rechazo a la medicina occidental.
Cuatro riesgos financieros que abren la puerta al saqueo.
En el plano financiero, el decreto es una bomba de tiempo autorizando transferencias directas de recursos de la ADRES a los territorios indígenas, sin exigir mecanismos sólidos de rendición de cuentas. En La Guajira, donde los recursos públicos han sido desviados por líderes que viven como magnates es una invitación al saqueo.
Exime a las instituciones propias en salud del pago de tasas de vigilancia a la Superintendencia de Salud. Sin vigilancia ni sanciones, se perpetúan prácticas como en 2022 que reportaron gastos administrativos desproporcionados mientras la población moría de desnutrición y enfermedades prevenibles. Además de que permite que los costos del sistema sean definidos por los propios territorios indígenas “según sus sistemas de conocimiento”, sin estándares técnicos ni topes, abriendo la puerta a sobrecostos ficticios y facturación de servicios inexistentes, como ya se ha documentado en facturas infladas por rituales de sanación sin soporte médico real.
Igualmente grave es permitir que los autocensos indígenas sean la base para la asignación de recursos, facilitando la manipulación de cifras y la inclusión de “afiliados fantasmas” para recibir más dinero del que realmente corresponde. En La Guajira, ya se han detectado casos donde las EPS indígenas reportan más afiliados que habitantes reales.
El modelo que institucionaliza el negocio y el abandono.
En La Guajira, la salud indígena se ha convertido en un negocio privado de unos pocos, que se enriquecen mientras las comunidades sufren. El decreto 480 no solo no resuelve este problema, sino que lo institucionaliza. La autonomía sin transparencia es impunidad; la cultura sin control es pretexto para el abuso.
Dejo esta constancia como voz de alerta: este decreto no es lo que necesitan los pueblos indígenas ni lo que ordena el Convenio 169 de la OIT. Es un cheque en blanco para quienes han demostrado que la salud indígena es un negocio y no un derecho. Si el gobierno realmente quiere proteger la vida y la dignidad de los pueblos indígenas, debe garantizar auditoría externa, estándares de calidad y sanciones penales para quienes conviertan la salud en botín.
Para entregar el sistema de salud a quienes han demostrado que su único interés es el lucro personal es preferible dejar las cosas como están. La autonomía debe ir de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas. De lo contrario, el remedio será peor que la enfermedad, y los verdaderos perjudicados serán, una vez más, los indígenas de Colombia.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR

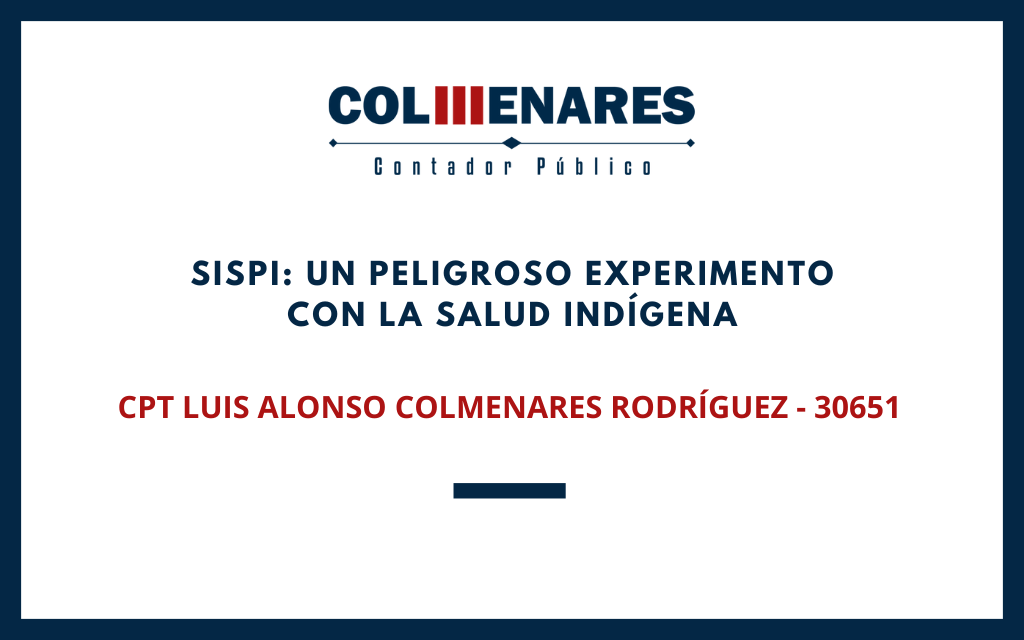
0 comentarios